El arcón de la historia Argentina > Crónicas > LAS CARRERAS CUADRERAS
LAS CARRERAS CUADRERAS
Fueron una de las mayores diversiones populares en el campo argentino. Junto con el pato y la taba eran las competencias preferidas del «gauchaje». Una verdadera fiesta que convocaba a gran cantidad de espectadores.

La «paisanada» (A) aprovechaba la ocasión para reunirse con amigos, conocer las novedades del pago, tomarse unos vinitos y hasta para bailarse un valsecito, mientras los organizadores de la justa, ultimaban los detalles para comenzar la prueba.
Las carreras de caballos, venían a ser, para los gauchos de la campaña argentina, como una reunión de sociedad en nuestros tiempos. Se juntaban hombres de todos los alrededores en un radio de 15 ó 20 leguas a la redonda y a veces más, según y conforme la fama que tuvieran los dueños o los caballos que intervenían en la carrera.
Allí se conversaba, se discutía, se opinaba sobre los cambios de la luna, sobre la sequía o las inundaciones, de mujeres y de caballos, pues siempre alguno conocía un parejero «así y asao» que era más veloz o más guapo que todos los otros.
En el territorio rioplatense, las carreras cuadreras fueron, a partir del siglo XIX, una continuación de las carreras de caballos que ya desde la época de la conquista las corrían los españoles y continuaron practicándolas luego los criollos. Participaban solamente dos competidores, es decir una pareja (de ahí el término “parejeros” con el que se conocía a estos caballos).
En sus comienzos, las carreras camperas tenían un “tiro” (extensión) de 400/500 metros, aunque hubo también, en ciertas ocasiones, competencias de hasta 10.000 metros de distancia a campo traviesa y sin ningún tipo de regla. Cuando se afianzaron las carreras de tiro corto, comenzaron a llamarse cuadreras, porque los competidores debían recorrer una distancia medida en “cuadras”, una unidad de medida que se utilizaba en tiempos de la Colonia y que equivalía a 129 metros.
El primer Reglamento para normar este tipo de competencias se dictó en 1856 en la provincia de Corrientes y fue entonces cuando comenzaron a llamarse “cuadreras”, porque la distancia a recorrer se medía en cuadras: una, dos, tres, cuatro o más, cuadras, distancia que se establecía de acuerdo a la robustez y resistencia de los “parejeros” que competirían en ellas. De “cuadra” (1), derivaba entonces el nombre de “cuadreras”.
En 1870, siendo Gobernador de Buenos Aires, el Doctor Emilio Castro, la provincia tuvo su “Reglamento de Carreras Cuadreras”, que aún rige para las carreras, que con fines benéficos hoy se corren y la policía tolera. Por aquella época también, se promulgó la Ley de carreras “por andarivel”.
Allí se estableció que las cuadreras debían ser una competencia entre solamente dos caballos, que debían correr sobre un andarivel hecho con dos huellas carpidas de unos 0,60 metros de ancho marcadas a dos metros una de otra.
El andarivel (C), era un alambre o hilo estirado y sostenido por unas débiles estacas de unos 0,60 m. de alto que marcaba la ruta que debían seguir los caballos.
Más acá en el tiempo, el 27 de agosto de 1953, el Senado de la provincia de Córdoba, sancionó la Ley Nº 4400 reglamentando las carreras cuadreras o de lonja para caballos parejeros en el territorio de la provincia de Córdoba.
Las cosas empezaban así
Concertadas entre dos orgullosos propietarios de caballos especialmente preparados para correr, reunidos quizás en la Pulpería del “pago”, se establecía, día, hora y lugar del enfrentamiento. Se estipulaba: peso, tiro (o sea la distancia a recorrer), señal de largada (que podía ser “a convite”, que era una mutua y simultánea invitación:¿Vamos?. Vamos contestaba el otro, o “con bandera”), a salir de adentro, a salir de “ajuera”, a salir como se vaya, libre de pata, o bien se hacía una carrera a costilla (es decir, que se corrían sobre una misma huella, con los caballos apareados, recostados uno junto al otro, con libertad para que los jinete sutilicen todas las mañas y argucias para desacomodar y aún derribar al contrincante (pecharlo, empujarlo, desacomodarlo, golpear las verijas del animal con el rebenque, y otras “lindezas” del anti “fair play”), es decir, todo, menos tomar las riendas del adversario y echar el cuerpo sobre él.
Las carreras comenzaban después de las doce del mediodía y la ceremonia se iniciaba con el “remate”, es decir la toma de apuestas. Corría entonces mucho dinero de fervorosos admiradores de uno u otro competidor, de confiados propietarios en el éxito de su pupilo, de astutos y avispados tomadores de apuestas. Más de un gaucho quedó en la ruina y algunos también hicieron fortuna en esas trenzadas.
Hechas las apuestas, ante testigos hábiles y confiables, se depositaba en manos de un tercero, el dinero puesto en juego. Entonces comenzaba un espectáculo que conmocionaba a todo el poblado y vecinos, que desde muy lejos, algunos, llegaban para jugarse unos pesos “al del comisario” (2), vivir las emociones de una carrera o simplemente, tomarse unas ginebras y arrimarse a una “china”.
El bullicioso desorden de los apostadores gritando sus ofertas, el nervioso caracoleo de los animales que olfateaban la cercanía de la lucha, los gritos de aliento que partían de una multitud enfervorizada, cesan de pronto. Una campana llama a los contendientes para que se acerquen a la meta.
La partida
Puestos en la cancha y ubicados a no menos de 1,50 uno de otro, los “parejeros” esperaban relojeando a su rival. Ante ellos se extendía la pista que deberán recorrer. Era una franja de tierra apisonada, de tiro recto, con andariveles de alambre o bordes de tierra en toda su extensión, desprovista de pasto, matorrales, piedras o cualquier otro elemento que pudiera poner en peligro la vida de los jinetes.
Ya dispuestos a correr, necesitaban entrar en calor, entonarse y prepararse para rendir al máximo de sus fuerzas. Con ese fin, se les hace realizar una serie de paseos previos al lance definitivo y para ello, los dos caballos apareados recorren una cierta distancia (cuarenta, cincuenta o más metros), al paso o al tranco las primeras veces, al galope luego y a “media rienda” o “media furia” finalmente.
Estos ejercicios se llamaban “las partidas” y su número puede ser ilimitado, según fueren las condiciones del desafío. En un momento oportuno, cuando los dos animales corren en una misma línea, sin ventaja para ninguno de ellos, uno de los corredores convida “Vamos?” y si el otro está de acuerdo, responde a su vez ¡Vamos!. Y ambos caballos, espoleados por sus jinetes, pican violentamente en procura de la “raya” donde ha de definirse quién es el ganador.
Por lo general, las primeras partidas se hacían a la una de la tarde. Pero se hacían las tres y las cuatro y las cinco y los jinetes seguían haciendo amagues de partida, para desgastar y poner nervioso al adversario y cansar a su montado. A la puesta del sol se suspendían hasta nueva fecha. Astucias de los gauchos, ladinos y mañeros como ellos solos, que no tenían en qué perder tiempo, las partidas se sucedían dos y tres días, convocando siempre gran cantidad de paisanos
Luego de decenas de partidas anuladas, un estentóreo grito de ¡Largaron!, apaga todos los demás sonidos. Ambos jinetes, por fin, se deciden a correr y lanzan sus montados a toda la velocidad posible de sus patas. Antiguamente, si el animal rodaba, viniendo de atrás, la carrera se anulaba y el dueño del caballo perdía las apuestas. Si la rodada era del que venía adelante, o apareado, se volvía a correr.
El abanderado contaba hasta 6 «partidas», hechas despacio, a media rienda» y de corto trecho (B). Luego se llegaron a admitir hasta diez «partidas largadoras», sin que se ordenara la verdadera partida, esperando que los competidores, dejen de dar vueltas, mañerearse mutuamente esperando sorprender al adversario para ganarle la salida, hasta que, aunque no se hayan puesto de acuerdo ni estuvieran ambos listos para largar, el abanderado bajaba la bandera, de cualquier forma en que vinieran, «obligándolos» a partir. Fue famoso, por aquella época el «Pangaré buey», un caballo propiedad del coronel Benito Machado, que jamás fue vencido.
Términos, argucias y costumbres
Al que raye
Mientras se aguardaba la realización de alguna carrera importante “en el pago”, y tanto para matar el tiempo como para despuntar el vicio, solían correrse otras carreras improvisadas, consecuencia de algún desafío del momento, que se expresaba con diversos modismos, a cual más original. “Al que raye”, “al que le bajen las caronas”, “no respeto pelo ni marca”, fueron y son los más comunes.
Cualquiera de estas frases, encierra un amplio desafío, sin limitación de destinatario. “Al que raye” significaba “al que primero se atreva y se presente”. “Al que le bajen las caronas” se refería a la costumbre criolla de correr “en pelo” e invitaba a una carrera sin montura, apero o recado. Y “No respeto pelo ni marca”, se refería a que al desafiante no le importaba la fama ni las cualidades de quien quisiera oponérsele, virtudes generalmente reconocidas por el pelo y la marca que caracterizaba a los animales de valía.
Tiro
La primera condición cuando se concertaba una carrera, era fijar el “tiro”, es decir la distancia que debían recorrer los caballos. El “tiro” tenía una importancia fundamental en esas competencias, pues estaba en relación directa con la mayor o menor resistencia del animal, condición que como es de suponer, era bien conocida por cada uno de los contrincantes.
Por eso, se consideraba tan importante fijar el “tiro” que tendría la competencia. Correr “dos ochenta” significaba que había que correr doscientos ochenta metros desde la largada hasta la “raya” o meta. El “tiro” podía ser modificado por cierto convenio auxiliar llamado “partir de adentro”, que significaba disminuir la distancia fijada en los cuarenta o cincuenta metros que se fijaban para las “partidas”. La distancia total, solo se recorría cuando se “partía de afuera” o con abanderado.
Gastarse en partidas
Es sabido que en las cuadreras, no siempre ganaba el caballo más veloz. Sólo la picardía y la habilidad de un jinete podían garantizar el éxito y una de esas habilidades consistía en saber “gastar” al competidor a fuerza de “partidas falsas”.
Una hora y a veces más, amagando con salir, para provocar la salida del oponente, que debía volver porque su rival había quedado firme en la raya de partida, eran suficientes para cansar al más veloz de los “parejeros” y así, cuando ya creyéndolo oportuno el avispado jinete se lanzaba a correr, su veloz rival, ya cansado y nervioso por los amagues, quedaba inevitablemente rezagado y perdía la carrera.
De esa picardía criolla surgió el modismo “gastarse en partidas”, que se refiere a las personas propensas a largos circunloquios antes de entrar de lleno al asunto principal que deben encarar.
Así se dice que se “gasta en partidas”, el guitarrero que se entretiene en el temple y los floreos de su guitarra, sin decidirse a ejecutar lo que el auditorio espera de él; al que teniendo que solicitar algo, orilla el caso y da vueltas y vueltas, antes de abordarlo o el enamorado que se prodiga en atenciones, sin declarar francamente sus sentimientos. “gastarse en partidas” era lo que se conoce como “irse por las ramas”.
Cara vuelta
A veces se concertaban carreras en las que un caballo concedía ciertas ventajas al adversario. “Dar alivio” se decía y éstas consistían en aceptar algún descargo en el peso del jinete, correr sin rebenque, la elección del “tiro” (distancia a recorrer, convenir que sólo llegando con luz a la meta, se considerará un ganador etc.).
Dar “cara vuelta”, significaba que el favorecido, debía colocarse en el punto de largada, en posición natural, con la cabeza en dirección a la meta, mientras que su rival, debía hacerlo a la inversa, es decir, de espaldas a la misma.
Una ventaja inmensa que se otorgaba, pues al darse la orden de largada, mientras el favorecido podía partir velozmente hacia la meta, el otro debía dar vuelta a su caballo, para recién después iniciar su carrera.
Ésta y “cortar la luz” eran las mayores ventajas que se podían otorgar. Conviene recordar que los jinetes solían llevar dos rebenques, uno en cada mano, para evitar tener que hacer cambios en los finales reñidos o para hostigar al rival, cuando los caballos iban “costilla a costilla”, es decir muy juntos, recostándose uno en el otro, tratando ambos de desviar de su rumbo al otro.
A talón y lonja
En las carreras de caballos, cuando uno de los “parejeros” es manifiestamente superior a su rival en resistencia y velocidad, las competencias se resolvían fácilmente. Pero si los que competían, gozaban de las mismas aptitudes, los jinetes debían apelar a recursos extraordinarios para vencer a su rival.
Uno de tales recursos era “el talonazo”, golpe que se daba con el talón en el costillar del animal; acto semejante al picar de las espuelas, pero que lo reemplaza, porque los jinetes que corrían las cuadreras, lo hacían sin ellas; y la mayoría de las veces lo hacían calzando simples alpargatas.
Otro recurso, y siempre nos referiremos a los que eran válidos, consistía en azotar con la lonja del rebenque al montado. Y si la carrera era muy reñida, era común que los jinetes debieran apelar al empleo de estos dos últimos recursos simultáneamente. Se decía entonces que una competencia, se había ganado a “taco y lonja” o a “talón y lonja”.
Cortar la luz
Durante las carreras “cuadreras”, se utilizaba (como hoy), el cuerpo de los animales como unidad de medida para determinar quién era el vencedor (por el hocico, por una cabeza o al “fiador, por medio cuerpo, por varios cuerpos, etc).
Podía entonces producirse lo que se llamaba “puesta”, que era como se decía cuando había “empate”, porque los contendientes llegaban a la meta, sin sacarse ventaja. Si la ventaja sacada por el vencedor, era mayor a la de un cuerpo, es decir, cuando la grupa del ganador y la cabeza del que lo sigue, medía una distancia manifiesta y tan considerable que entre ambos pasa la luz, se decía que el ganador “cortó a luz” o que ganó “cortado”.
Pollas
Pollas era como se designaba en el campo argentino, las carreras de caballos disputadas por tres o más caballos. Nuestro hombre de campo llamaba “carrera cuadrera” solamente a la justa o competencia entre dos caballos. Hubo cierta época, en la que las autoridades quisieron combatir la práctica de este deporte que ya alcanzaba características de “vicio nacional”, en razón de las sangrientas peleas a que solían dar lugar la parcialidad de los “rayeros” (jueces de llegada), o las malas artes de algunos de los competidores.
Como medida previa a la prohibición total que se pensaba aplicar, se dispuso que sólo podrían realizarse esas competencias, cuando interviniesen en ellas, tres o más caballos y que los propietarios debían pagar un derecho de participación, cuyo producto total (conocido como “la polla”), se acordaría como premio para el ganador.
A esta clase de carreras se las llamó “pollas”, nombre que quizás hacía referencia a la competencia librada entre dos o más galanes aspirantes a los favores de una joven (“polla” se llamaba a una joven bonita, hacendosa y soltera), cuyo ganador se llevaba “la polla”.
Como aquella disposición significaba quitarle toda su esencia a las “cuadreras”, el gaucho discurrió una trampa para eludirla y con suma habilidad burlaban lo dispuesto en las mismas barbas de la autoridad, en los contados casos en que ésta no se allanaba a “hacer la vista gorda”: Seguían corriendo solamente dos caballos, pero otros dos, montados por peones, corrían atrás, a una prudencial distancia para no molestar a los verdaderos competidores.
Depositada
Nuestros gauchos llamaban «depositada» al monto total de apuestas que se habían dejado en custodia de alguien de confianza de todos, como garantía de que la carrera concertada se iba a realizar.
En la antigua campaña argentina, una carrera de importancia se concretaba con anticipación de días y hasta de meses. En esos casos, el importe total, o una gran parte de las apuestas, era depositado por los contendientes en custodia de un tercero, designado de común acuerdo por las partes y elegido por su nombradía como persona honrada y justa.
Este depósito era la “depositada” y garantizaba la realización del desafío, ya que si uno de los adversarios, por cualquier motivo dejara de presentarse con su caballo en la fecha y hora convenida, perdía el depósito, quedando éste a favor del otro.
(1). Una cuadra, equivalía en ese entonces a 100 varas, unos 83,6 metros de hoy.
(2). El “caballo del Comisario” era una forma de decir que la carrera estaba “amañada”. Que ya se había dispuesto que tal o cual contrincante debía ser el ganador. Viene de cuando, en cierta oportunidad, un Comisario de campaña impuso con su autoridad, que su caballo fuera el ganador de un carrera de dudoso final (ver Voces, usos y costumbres del campo argentino).
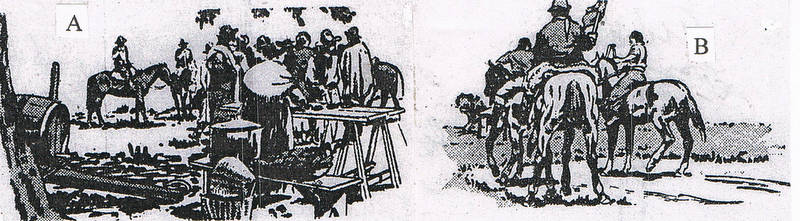

Me interesaria saber o tener acceso a toda clase de reglamento o normativa que regule estas cuadreras, si las hubiere. Seria interesante si se pudiera acceder a reglamentos anteriores, como para conocer la historia desde lo legal de esta actividad. y si hay en el presente reglamentos o normas actuales, todo material de este tipo que se relacione en lo legal de las cuadreras si las hubiere. Gracias.
Señor Almada: Imagino que ya entró en «Reglamento para las carreras cuadreras» (Google). Si es así y todavía no encontró lo que busca, dígame que es lo que le falta acerca de este tema.
¿»carreras de caballos que ya desde la época pre-hispánica, realizaban los aborígenes»?
Aquí hay un error.
Por lo demás está sumamente interesante. ¿Cómo cito este artículo?
¡Muchas gracias!
Señor Jones: Tiene Usted razón. Hemos consignado como cierto un hecho que según lo que aseveramos en otros lugares de nuestra página, jamás pudo haberse producido, ya que estamos persuadidos que el caballo y su empleo, tanto para el trabajo, como para el entretenimiento o la guerra fue traido a América por los españoles. Le agradecemos su observación, ya hemos corregido el error.
Señor Jones: Tiene Usted razón. Hemos consignado como cierto un hecho que según lo que aseveramos en otros lugares de nuestra página, jamás pudo haberse producido, ya que estamos persuadidos que el caballo y su empleo, tanto para el trabajo, como para el entretenimiento o la guerra fue traido a América por los españoles. Le agradecemos su observación, ya hemos corregido el error.
Tenía entendido que las cuadreras se corrian sobre 100 metros. De ahí su nombre…
Disculpas no leí el ppio de la nota donde se aclara lo de cuadra. Que pueden ser 1 o varias. La cuadra era una antigua medida española, unos 109 mts.